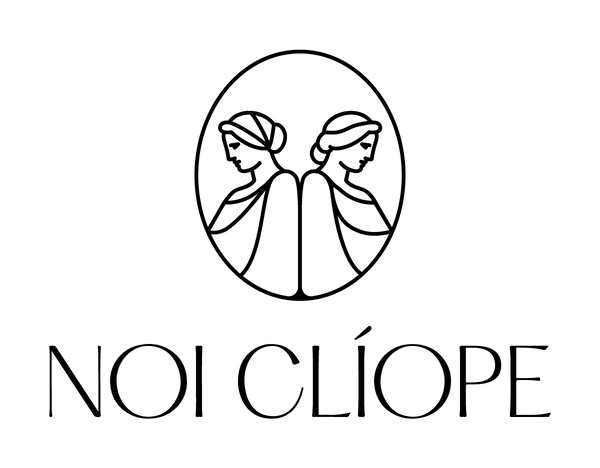La cultura Moche
Share
La cultura Moche se desarrolló en la costa norte del Perú durante los años 100 d.C. y 800 d.C., llegando a comprender desde la región norteña de Piura hasta el valle de Nepeña, más al sur.
Esta antigua sociedad andina se caracterizó por su compleja formación social, tratándose de una comunidad con una organización estatal en la que el poder centralizado lo encarnaba una clase dominante que concentraba los poderes político, militar y religioso. Además, disponían de capacidad para administrar su autoridad a lo largo de su amplio territorio.
También el descubrimiento de construcciones de carácter tanto monumental como urbano, la desarrollada actividad agrícola de esta sociedad, o las obras de ingeniería de sus sistemas de irrigación, han confirmado la existencia de una forma de vida organizada.
Respecto a la arquitectura urbana, llaman la atención los centros residenciales y los centros de producción de textiles, metales y cerámicas. De estos últimos cabe destacar la riqueza del trabajo de los artesanos, que gracias a las redes de interacción entre las comunidades, sobresalieron por el empleo de las más complejas técnicas de orfebrería, alfarería y tejeduría.
La arquitectura monumental ocupaba un lugar muy importante en esta sociedad, ya que la noción de lo sagrado es fundamental para comprender a los mochicas. En los templos Moche se realizaban una serie de actos ceremoniales y rituales que estaban directamente ligados a la clase gobernante. Estas prácticas tenían una función de legitimación y renovación del poder, y se ejecutaban de generación en generación en el mismo período del año y con el mismo fin.
Actos propiciatorios y presentación de ofrendas.
Una de estas prácticas era la ingestión de plantas alucinógenas. Este acto, según los estudiosos, estaba ligado a actos propiciatorios y premonitorios relacionados con la fertilidad y el agua. Por otro lado, el acto de presentación de ofrendas, las cuales solían ser comida o piezas cerámicas, siempre se daba en lugares pequeños.
Sacrificios humanos.
Otra práctica eran los sacrificios humanos, que sabemos que eran un puente entre lo humano y lo divino. Gracias a las investigaciones podemos adentrarnos en este ritual, evidenciado en los diversos valles de la costa peruana.
Estos sacrificios poseían una carga ideológica muy fuerte, ya que se trataba de un culto a la fertilidad. Por un lado, a la fertilidad agraria como forma de asegurar la prosperidad económica de la sociedad. Y por otro lado a la fertilidad social, para garantizar la reproducción de los jefes y su germinación, haciendo referencia a la germinación de una semilla. Se trataba de una ofrenda de lo mejor de la sociedad mochica para sus deidades.
El primer paso de este ritual era una batalla en la que se capturaba a los derrotados. Esta lucha podía disputarse o bien, entre miembros de la misma comunidad, o bien, entre miembros de distintas comunidades. Siguiendo la iconografía mochica, esta batalla tenía lugar fuera del templo, en las pampas desérticas. Este paso concluía con el establecimiento de los vencedores y de los derrotados, convirtiéndose estos últimos en los prisioneros.
El segundo paso era el desfile de los vencidos y su presentación ante los sacerdotes y los dioses. Los mismos eran trasladados a lugares específicos dentro del templo donde se realizaba su preparación en manos de mujeres que les proporcionaban sustancias alucinógenas para infundirles una mayor predisposición a su muerte.
Finalmente se producía el sacrificio, el cual no era público. El fin de esta práctica era obtener la sangre del sacrificado, la cual se recogía en una copa que era ofrecida de manos de una sacerdotisa a un personaje de rango social más elevado. La misma podía ser ofrecida a la tierra, o bien, ser bebida. De esta manera el ritual llegaba a su culminación, esperando que fuese del agrado de los dioses y que se asegurase la fertilidad agraria y social.
Iconografía y espacio sacro.
Para el esclarecimiento del mundo religioso mochica ha sido fundamental el estudio iconográfico de sus espacios. Las representaciones de los mismos tienen una relación directa con el tipo de liturgia que tuvo lugar en ellos, por lo que no se trataba de simples elementos decorativos.
Es por estas representaciones que podemos conocer el panteón mochica. Para ellos no existía la idea de un Dios ni palabra que lo expresase, sino que creían en una multitud de dioses, e incluso en jerarquías entre los mismos. A estas divinidades las conocían por nombres propios, sin que existiesen términos que los identificasen como deidades.
También hemos podido conocer otras prácticas rituales y ceremoniales que se llevaban a cabo en los complejos religiosos, como las ofrendas y sacrificios de animales, los ritos funerarios, los ritos de adivinación, los ritos de música y danza, o los ritos de purificación.
Sea como sea, está demostrado que los espacios ceremoniales de los templos guardaron una estrecha relación con sus representaciones, y que existía una armonía buscada que los relacionaba.